En abril de 1961, la carrera espacial alcanzaba un nuevo hito con la primera
misión tripulada de la U.R.S.S., que logró poner en órbita al cosmonauta Yuri
Gagarin. Los sueños que antes se habían plasmado en ingentes cantidades de
tinta en las páginas de los pulps de los
años cuarenta comenzaban a volverse realidad, posicionando el viaje al espacio
como tema central en la cultura popular. Motivados por este entusiasmo, el
escritor Martin Leeber y el dibujante Jack Kirby decidieron apostar por dar
vida a un singular cuarteto de superhéroes que se convertiría en la piedra
angular de “la Casa de las Ideas”: Los Cuatro
Fantásticos.
Combinando los tropos convencionales de la space opera —grandes aventuras espaciales,
viajes interestelares, conflictos a gran escala, imperios galácticos, razas
alienígenas, tecnologías futuristas y elementos melodramáticos— con una fe
absoluta en la ciencia como herramienta para enfrentar cualquier amenaza
cósmica, Kirby y Lee construyen una atmósfera en la que sus cuatro
protagonistas se convierten en protectores de la humanidad (una humanidad que,
en su imaginario, se limita a los Estados Unidos), mientras intentan también
funcionar como una familia.
Todo comienza con una misión de exploración
espacial: el Dr. Reed Richards, su esposa Sue Storm, el hermano menor Johnny
Storm y el estoico amigo Ben Grimm se embarcan en un vuelo experimental, sin
saber que atravesarán una tormenta de rayos cósmicos que alterará su biología
molecular. El accidente les otorga poderes acordes a sus temperamentos y
funciones narrativas: elasticidad, invisibilidad, combustión ígnea y fuerza
sobrehumana. Así, en noviembre de 1961 se publica la primera entrega de Los Cuatro Fantásticos, cuya portada muestra
al cuarteto enfrentando a un elemental de las profundidades que amenaza con
alterar la tranquilidad de la ciudad de Nueva York.
Tras una secuencia de acciones preventivas, el
equipo enfrenta diversas amenazas, entre ellas al Hombre Topo —un claro guiño
tanto al primer número del cómic como a Los
Increíbles, de Brad Bird—, quien interrumpe la inauguración de una torre
de Panam. El primer acto ofrece una exposición dinámica con sabor clásico a space opera, pero el segundo acto introduce
una desaceleración narrativa y un dilema moral: la llegada del heraldo de
Galactus, una figura femenina recubierta en metal y transportada en una tabla
de surf, anuncia la inminente llegada del devorador de mundos.
Sin embargo, a partir del segundo acto la
película comienza a perder el impulso narrativo con el que arrancó. El ritmo se
torna errático y, pese a las amenazas cósmicas que se insinúan, no se logra un
desarrollo consistente de los personajes. Las relaciones entre los miembros del
equipo —uno de los pilares fundamentales del cómic original— quedan apenas
esbozadas, sacrificadas en favor de escenas espectaculares que no alcanzan a
sostener emocionalmente el relato. El drama interior de Reed, la ambivalencia maternal
de Sue, la impulsividad de Johnny o el peso existencial de Ben Grimm son
dejados de lado en favor de un conflicto cada vez más abstracto.
A pesar de sus tropiezos narrativos, Los Cuatro Fantásticos: Los Primeros Pasos
cumple una función clave: recordar por qué este cuarteto fue, desde su
creación, algo más que un grupo de superhéroes. En ellos convivían el asombro
científico, la disfunción familiar, la aventura y el melodrama. Esta versión
cinematográfica, aunque irregular, recupera parte de ese espíritu fundacional y
se atreve a jugar con el imaginario retrofuturista que tanto le debe a Jack
Kirby. Sin embargo, también evidencia lo difícil que resulta hoy actualizar
ciertos mitos sin caer en la nostalgia o en la dependencia de soluciones
simplistas. En un panorama saturado de narrativas superheroicas, los Cuatro
Fantásticos siguen representando una idea de futuro donde el conocimiento, la
cooperación y los lazos afectivos eran la base para enfrentar lo desconocido.
Tal vez esa idea esté en crisis, pero sigue siendo necesaria.
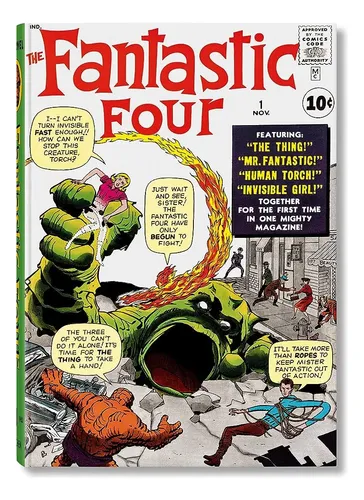

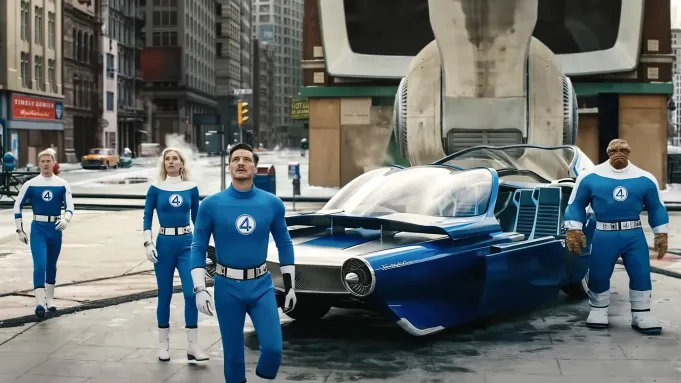




No hay comentarios:
Publicar un comentario