Megacity Uno. Hogar de más de ochocientos millones de personas, resguardadas tras muros que las separan del gigantesco yermo radioactivo en que se convirtió Estados Unidos tras los ataques nucleares. Para mantener a raya a delincuentes, proxenetas, expendedores y demás calaña que amenaza la convivencia, se creó un nuevo sistema de control y vigilancia: los Jueces. Funcionarios que encarnan, al mismo tiempo, a la policía, el tribunal y el verdugo. Entre ellos destaca el más temido de todos: el juez Dredd, un agente incorruptible dispuesto a hacer lo que sea necesario para limpiar las calles.
En un panorama
cinematográfico saturado de superhéroes, precuelas y universos expandibles, Dredd
(2012) llegó como una anomalía. Escrita por Alex Garland, antes de convertirse
en uno de los cineastas más intrigantes del sci-fi contemporáneo (Ex Machina,
Annihilation, Men), esta adaptación del mítico personaje de 2000
AD prescinde de la grandilocuencia habitual del género para ofrecernos una
experiencia brutalista, compacta y radicalmente contenida.
Un día cualquiera en el infierno
La historia
transcurre en tiempo casi real, durante un solo día, dentro del colosal bloque
de viviendas conocido como Peach Trees. Allí, el juez Dredd (Karl Urban,
impenetrable y fiel al cómic al jamás quitarse el casco) y la novata Anderson
(Olivia Thirlby), una juez telépata en fase de evaluación, son atrapados por
una banda criminal que controla el edificio. Al mando está Ma-Ma (Lena Headey,
deliciosamente sádica), una exprostituta convertida en jefa narcotraficante,
distribuidora de una droga que ralentiza la percepción del tiempo: el Slo-Mo.
El guion evita la
épica para enfocarse en una narrativa de supervivencia. Más cerca de The
Raid (2011) que de cualquier superproducción Marvel, Dredd apuesta
por el encierro como recurso narrativo y simbólico. El edificio funciona como
una cápsula social, una maqueta de Mega-City Uno: superpoblación, desigualdad,
violencia sistemática y control autoritario.
Visualmente, Dredd
es cruda y eficiente. No hay glamour ni CGI desbordado. El diseño de producción
apuesta por un brutalismo funcional que remite a las distopías de los años
ochenta, mientras que la fotografía de Anthony Dod Mantle equilibra frialdad
urbana y destellos psicodélicos.
La droga Slo-Mo
introduce los únicos momentos de lirismo visual, con cámaras ultra lentas que
capturan la percepción alterada de los usuarios. A diferencia del uso gratuito
del ralentí en otras franquicias (sí, te estamos mirando, Rebel Moon),
aquí el efecto tiene sentido dramático y estético: se convierte en un respiro
ilusorio en medio de la carnicería.
Un antihéroe sin redención
Karl Urban encarna
a Dredd con estoicismo absoluto. No hay historia de origen, ni trauma que
humanice al personaje. Dredd es la ley. Alex Garland entendió que el verdadero
poder del personaje está en su falta de ambigüedad: es una figura temible
porque no cambia, porque representa la imposibilidad de negociar con el
sistema.
La película no se
esfuerza en justificar su mundo. Solo lo muestra. No hay esperanza, no hay
mensaje inspirador. Y, sin embargo, esa honestidad brutal es lo que la hace tan
inquietante. En tiempos donde la policía es cada vez más militarizada, donde la
vigilancia digital y el castigo inmediato ganan terreno, Dredd se vuelve
más profética que futurista.
El castigo de ser
subestimada
Estrenada en 2012
con escaso respaldo promocional, Dredd fue un fracaso comercial. La
competencia con películas más rimbombantes (y el mal sabor que había dejado la
versión de 1995 con Sylvester Stallone) contribuyeron a su olvido. Pero con el
tiempo, se ha convertido en una obra de culto: reivindicada por críticos,
abrazada por fans del cómic y defendida como una de las mejores adaptaciones
del personaje.
Es también un
ejemplo perfecto de cómo Alex Garland construye mundos éticos a través del cine
de género: universos cerrados donde la violencia, la inteligencia artificial o
la percepción alterada nos revelan que lo monstruoso, casi siempre, está del
lado del orden establecido.
Veredicto
Dredd no es una película que busque agradar. Es
dura, implacable y maravillosamente enfocada. En su negación del
sentimentalismo, en su arquitectura del encierro y su violencia estilizada,
ofrece una distopía sin adornos que parece hablarle, más que al futuro, al
presente inmediato.
Y es que quizá no
haya nada más aterrador que una sociedad donde la justicia ya no es un proceso,
sino un hombre armado con un veredicto.




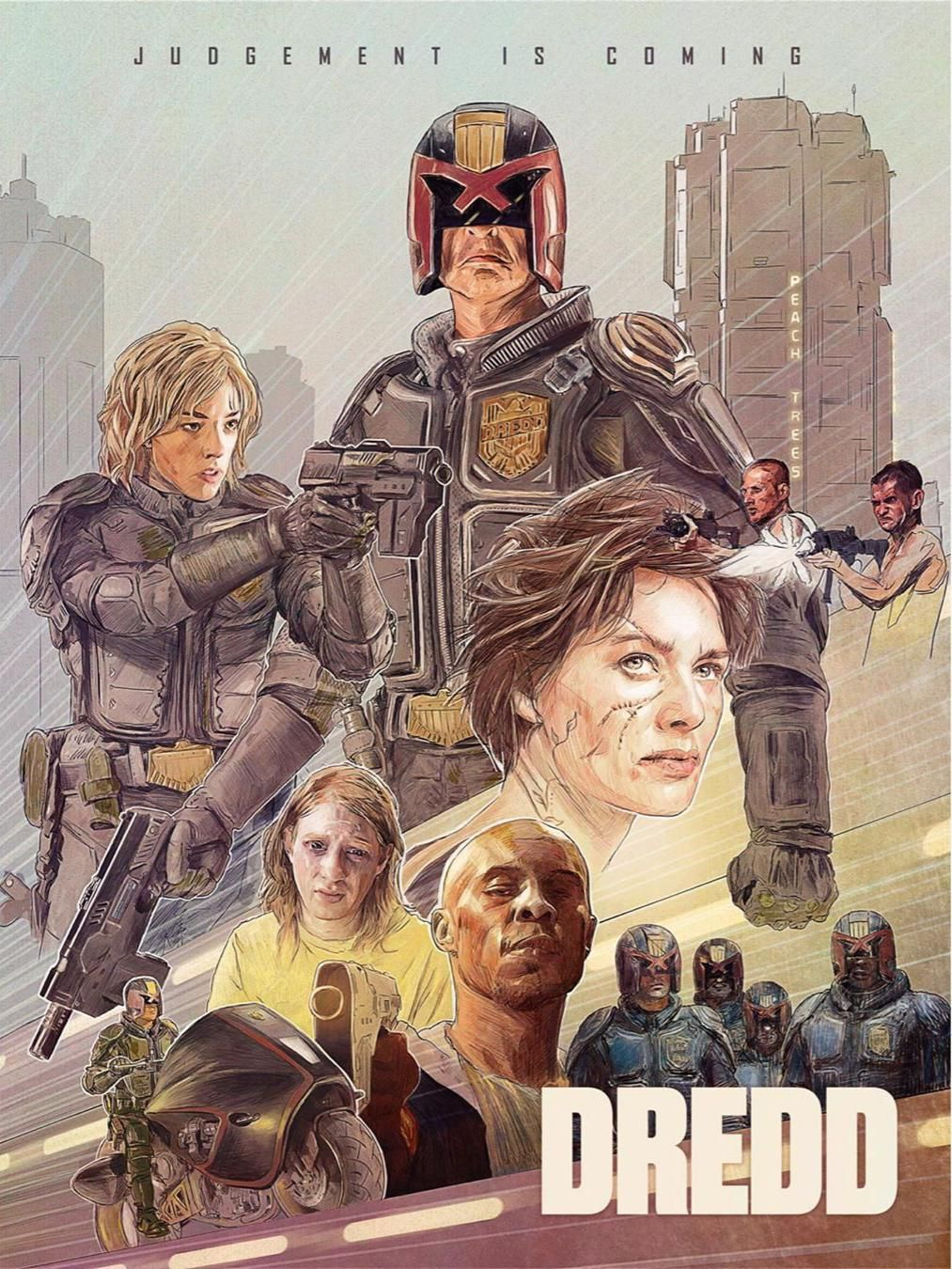
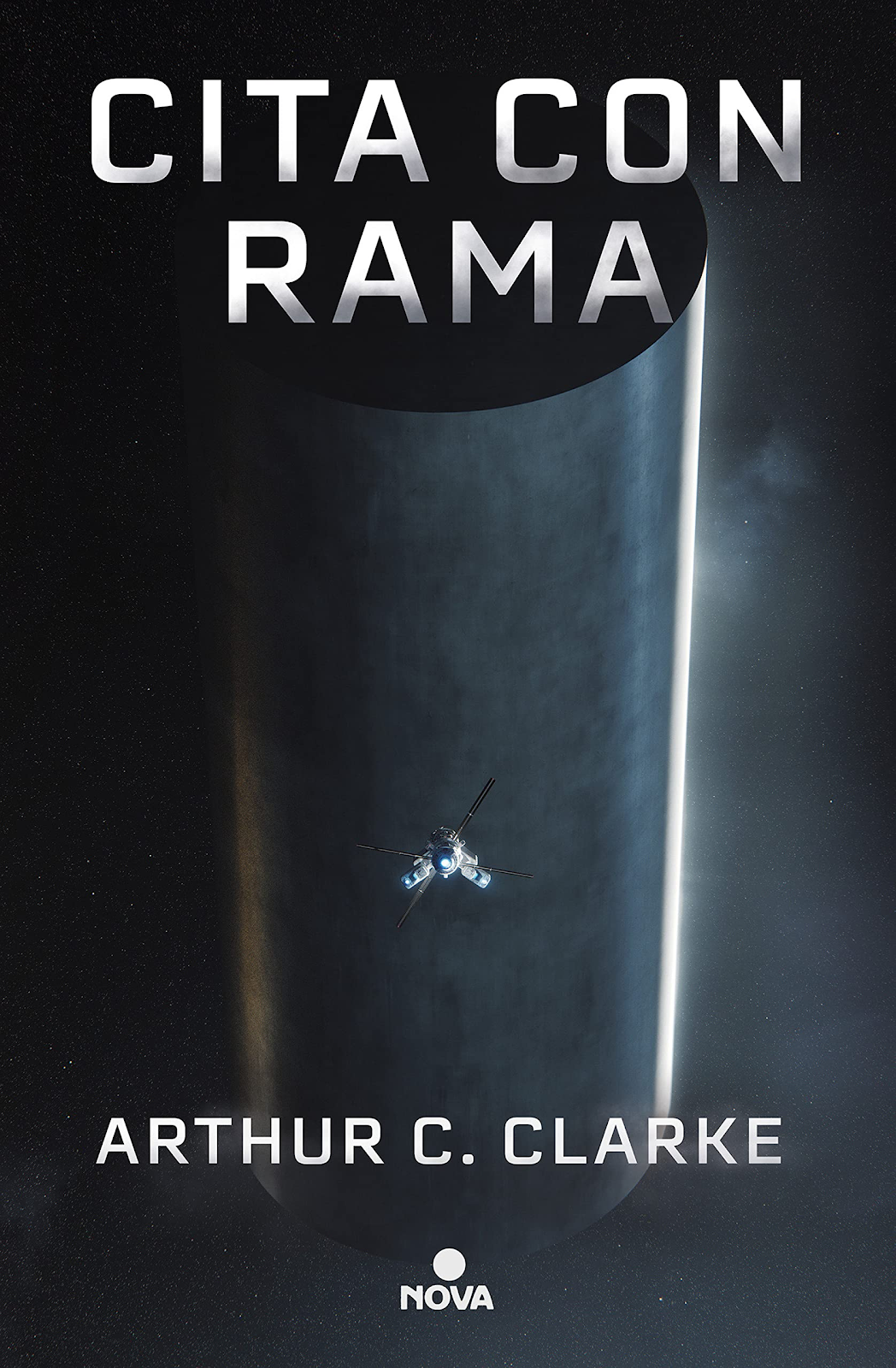


No hay comentarios:
Publicar un comentario