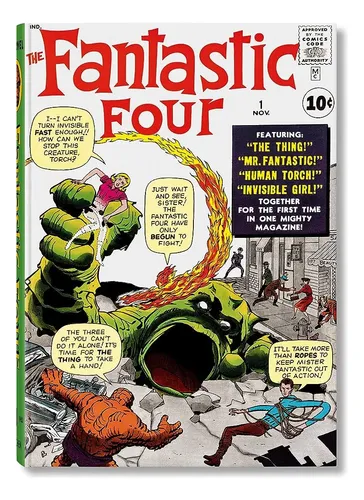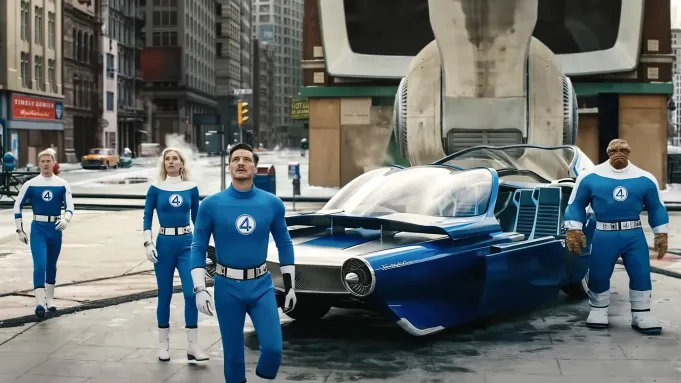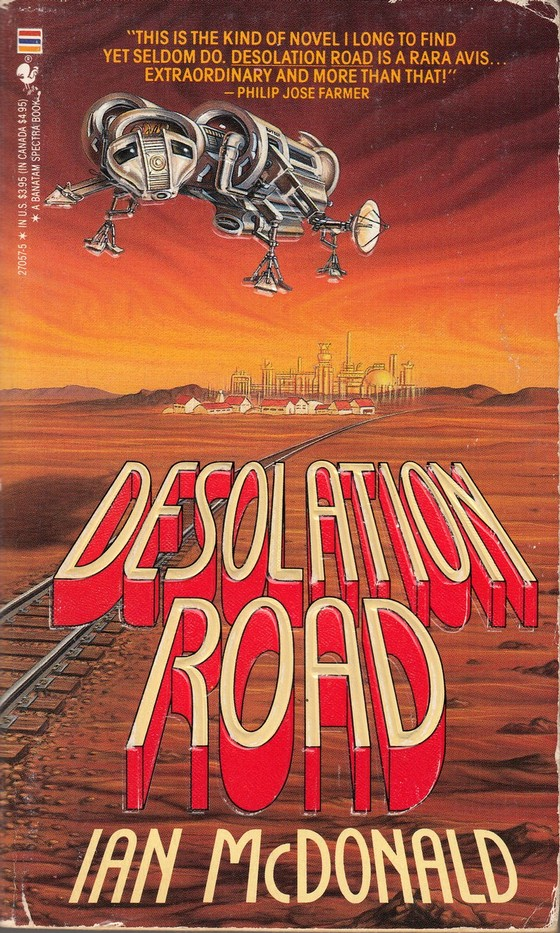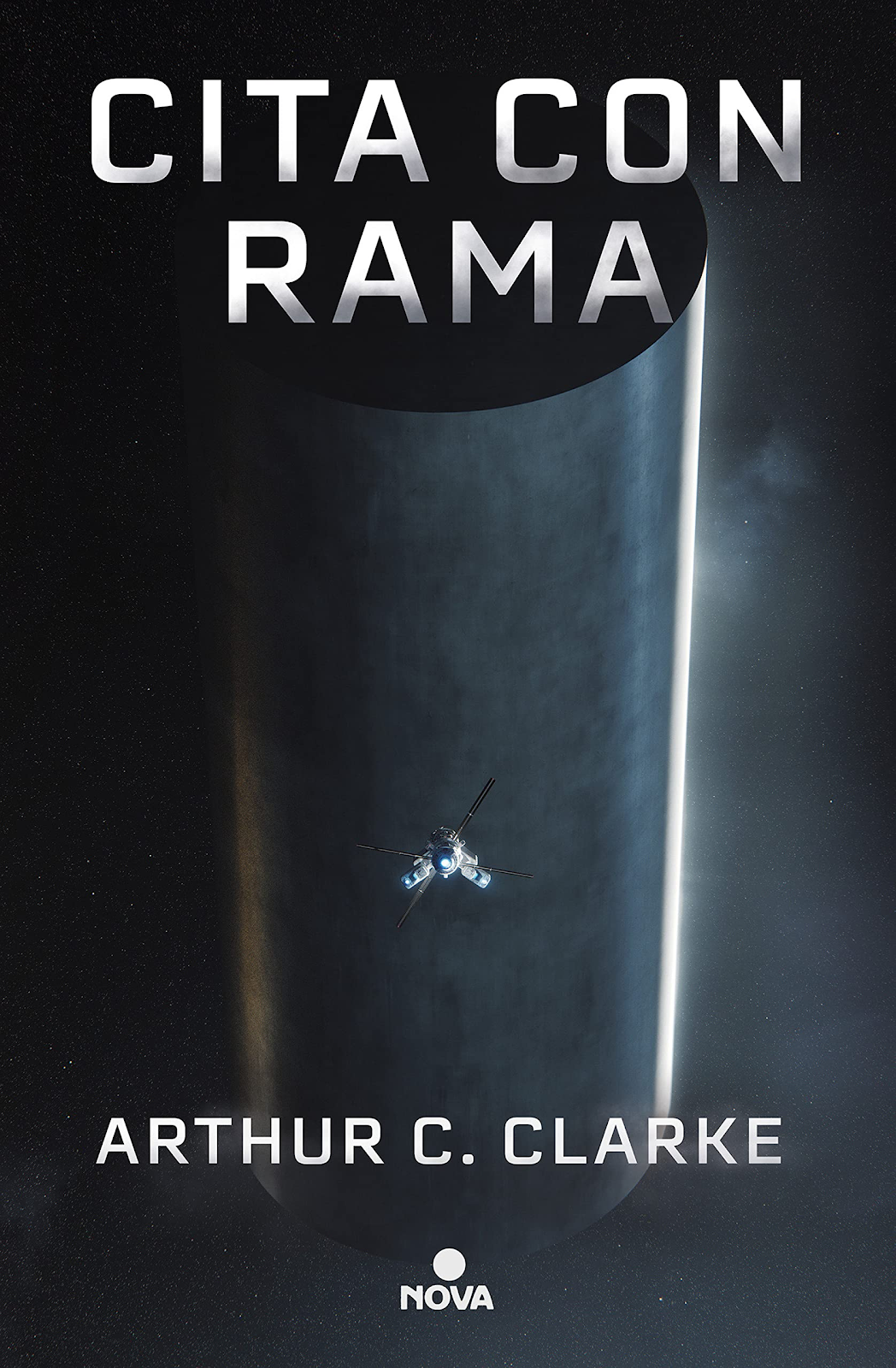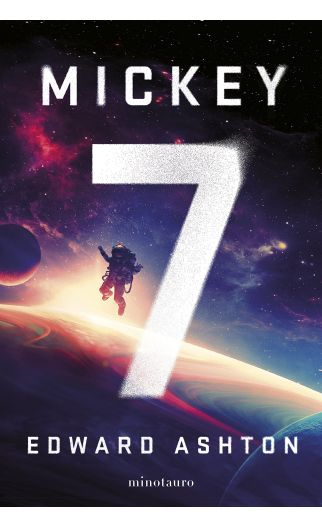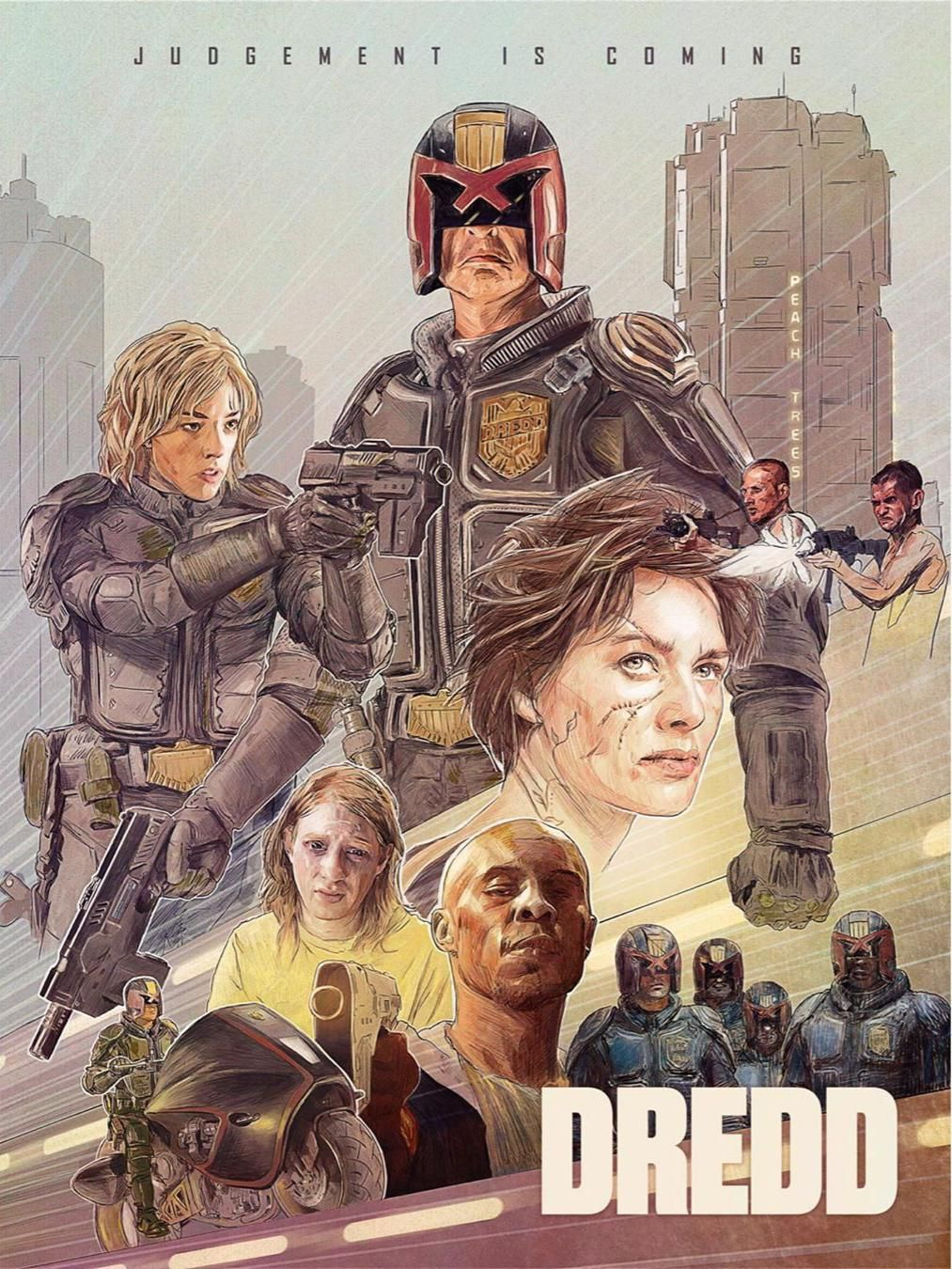¿Qué detona el instinto asesino? ¿Qué circunstancias llevan a
desarrollar una patología criminal tan extrema como la del asesino serial? ¿Es
posible anticiparlo o incluso evitarlo? Hasta la década de 1970, las
herramientas con las que contaban los cuerpos policiales para abordar estos
casos eran escasas, casi rudimentarias. No existía una teoría consolidada sobre
la mente del criminal, ni un método científico que permitiera rastrear
patrones. La figura del asesino múltiple era vista como una aberración
incomprensible, más cercana a lo monstruoso que a lo explicable.
Es en ese contexto donde Mindhunter sitúa su relato. Armados
apenas con una grabadora, un test de evaluación y largas jornadas de café,
pizza y preguntas incómodas, los agentes del FBI Holden Ford y Bill Tench,
junto a la doctora Wendy Carr, inician un proyecto vanguardista que busca comprender
el pensamiento criminal desde dentro. Su objetivo: entrevistar a asesinos
encarcelados, registrar sus testimonios y establecer patrones que permitan
cimentar lo que más tarde se conocerá como perfilación criminal. Así nace la
Unidad de Ciencias del Comportamiento.
Pero más allá del desarrollo institucional, la serie —inspirada en
hechos reales— plantea una inquietud más profunda: ¿cómo entender el mal sin
caer en su fascinación? En este punto, el espectador se encuentra ante un
dilema similar al que en el siglo XIX expuso Thomas De Quincey en su célebre
ensayo
El asesinato considerado como una de las bellas artes. Allí, con
ironía afilada, De Quincey sugería que el crimen —cuando se observa con la
suficiente distancia— podía adquirir un inquietante valor estético. Lo decía
así:
“Todo asesinato que se ejecuta con arte debe ser considerado como una
obra de arte…”
De alguna manera, eso es lo que Mindhunter pone en escena: la
tensión entre análisis y estetización, entre la necesidad de comprender y el
riesgo de normalizar. En su intento por explicar lo inexplicable, los
investigadores de la serie —y nosotros, como espectadores— nos adentramos en un
terreno ambiguo donde el horror se vuelve narrativo, casi teatral, y donde las
palabras de los criminales, lejos de tranquilizar, abren nuevas grietas en la
comprensión de lo humano.
Lejos del modelo tradicional del detective infalible o del asesino
carismático, Mindhunter ofrece una visión fría, casi clínica, de los
inicios de la criminología moderna. A lo largo de sus dos temporadas, seguimos
el recorrido de Ford, Tench y Carr mientras viajan por diferentes ciudades de
Estados Unidos para entrevistar a asesinos reales —como Edmund Kemper, Richard
Speck o Jerry Brudos— con el objetivo de mapear sus motivaciones, modos
operandi y trayectorias vitales.
La ficción se sostiene en una base documental sólida, pero nunca se
convierte en una simple reconstrucción. Lo que la distingue es su ritmo
pausado, su construcción atmosférica y su enfoque en los procesos mentales,
tanto de los criminales como de quienes los estudian. Cada entrevista se
convierte en una especie de coreografía verbal, donde la lógica perversa del
asesino desafía la razón de los investigadores. La tensión no reside en el
crimen en sí, sino en cómo se relata, en el lenguaje que lo moldea y lo
justifica.
Es precisamente en ese punto donde
Mindhunter se emparenta con la
tesis de De Quincey: no porque romantice el crimen, sino porque muestra cómo el
acto violento se vuelve representación, relato, discurso. Los asesinos
entrevistados no solo hablan de lo que hicieron: construyen una versión de sí
mismos, conscientes de que están siendo escuchados, registrados, interpretados.
En ese juego de espejos, la figura del criminal deja de ser un objeto de
estudio para convertirse en un narrador perturbadoramente lúcido.
Al mismo tiempo, la serie no idealiza a los investigadores. Holden Ford,
joven y ambicioso, se deja arrastrar por su propia necesidad de entender —y
quizás de controlar— aquello que investiga. Su obsesión, que al inicio parece
ser un motor de innovación, pronto revela una fragilidad emocional profunda.
Bill Tench, más pragmático y escéptico, se convierte en el contrapeso ético del
equipo, mientras que la doctora Carr aporta el rigor académico necesario para
sistematizar los hallazgos, aunque a menudo debe lidiar con la rigidez de las
instituciones y los sesgos de género. Todos ellos enfrentan el mismo dilema:
cuanto más se acercan a la mente del asesino, más borrosas se vuelven las
fronteras entre el bien y el mal, entre comprender y justificar.
Visualmente, Mindhunter lleva el sello inconfundible de David
Fincher: composiciones simétricas, iluminación contenida, colores apagados y
una estética que evoca la opresión burocrática de los años setenta. La frialdad
de los encuadres no es gratuita: refuerza la sensación de que estamos
observando un experimento, una muestra congelada de la historia del mal. La
violencia nunca es mostrada de forma explícita, pero su presencia es constante,
insinuada en los gestos, en las pausas, en los silencios.

El FBI que retrata la serie aún arrastra el legado autoritario de la era
Hoover. Las tensiones internas del proyecto —entre la innovación científica y
el conservadurismo institucional— también reflejan las contradicciones de una
sociedad que apenas comienza a reconocer la complejidad de ciertos crímenes. A
ello se suma la desconfianza del mundo académico hacia una agencia federal
marcada por el espionaje político y el control ideológico. Esta dimensión
política no está en primer plano, pero permea el trasfondo de muchas
decisiones, recordando que la ciencia del comportamiento también está sujeta a
intereses, recursos y jerarquías.
Mindhunter, en
última instancia, no busca resolver misterios. Su propósito no es atrapar a los
culpables, sino comprender las condiciones en las que el crimen se vuelve
posible, e incluso sistemático. Al igual que en el ensayo de De Quincey, la
pregunta no es solo qué lleva a alguien a matar, sino qué nos lleva a querer
mirar, a querer saber, a querer contarlo.
Cancelada tras dos temporadas —pese al entusiasmo crítico—, la serie
deja una obra compacta, coherente y profundamente influyente. Una ficción que
se aproxima al crimen no como espectáculo, sino como objeto de estudio, y que
convierte la entrevista criminal en un espacio de reflexión ética, lingüística
y psicológica. En un panorama televisivo saturado de thrillers efectistas, Mindhunter
se distingue por su contención, su inteligencia narrativa y su capacidad para
incomodar.
Quizás esa incomodidad sea su mayor logro: en lugar de cerrar el caso,
deja abierta la pregunta. Y en esa apertura, como diría De Quincey, el
asesinato no se convierte en arte por su forma, sino por la forma en que lo
miramos.